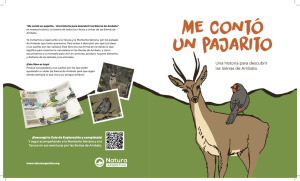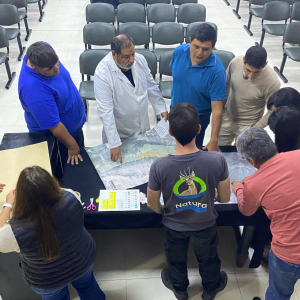Por Irupé Curto
Entre la memoria personal y la investigación antropológica, este trabajo recupera la historia social, afectiva y cultural de Playa Grande, un pueblo que ha llegado a estar bajo las aguas de la Laguna Mar Chiquita. A través de relatos orales, bibliografía local, archivos digitales y trabajo con la comunidad, la puesta en valor del lugar se vuelve un acto de preservación de memorias compartidas que siguen habitando el territorio.
A principios de este año comencé, en conjunto con Natura Argentina y en el marco del Programa de Arqueología Pública del Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR-CONICET-UNC), el último trayecto de la Licenciatura en Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi trabajo se desarrolló bajo la modalidad de Práctica Profesional Supervisada (PPS) que decidimos enfocar en la puesta en valor de Playa Grande a partir de la historización del lugar junto con la comunidad de Marull y localidades aledañas. Playa Grande, definida por la Municipalidad de Marull como un paraje que quedó bajo las aguas de la Laguna Mar Chiquita en las inundaciones de las décadas del 1970 y del 2000, fue, en su momento, un espacio de encuentro, recreación, fe e identidad, al que sus habitantes recuerdan como un “pueblo” o “colonia” (Figura 1 y 2).
Para mí, Playa Grande representa la infancia. Los fines de semanas familiares, los pies hundidos en el barro untuoso, el gusto salado del agua, el avistaje de flamencos y las constelaciones en noches silenciosas y oscuras. Por todo eso, cuando decidí llevar adelante esta PPS, me pregunté: ¿qué es Playa Grande para los habitantes de Marull y localidades cercanas? y, ¿cuáles son los recuerdos y vivencias que ellos conservan de Playa Grande? Comenzó así un viaje compartido con vecinos y vecinas, con recuerdos de un pueblo marcado en la memoria y el corazón. Me senté a escuchar y a leer, porque muchos de quienes habitaron aquellos espacios hoy no están entre nosotros, pero viven en la literatura local y en los relatos orales.
Utilizando mi caja de herramientas de métodos y técnicas antropológicas, desarrollé entrevistas, análisis documental, etnografía virtual y observación participante. A continuación reseño la multiplicidad de voces y recuerdos que surgieron en la investigación para la historización del lugar. Esta búsqueda, implicó un esfuerzo por recuperar lo que los otros reproducen, dicen y recrean de la historia, todo aquello permeado por vivencias, emociones, espacios y temporalidades particulares.
La bibliografía local y los relatos orales me permitieron vislumbrar la composición del lugar antes del paso de la laguna. Libros como Historias de Playa Grande de la autora Zuny Carena, o la historia de la escuela “Jonas Salk”, escrito por la docente Monica Del Valle Magliano, mencionan a algunas de las familias que consideraron a Playa Grande su hogar o lugar de encuentro como, por ejemplo, los Stradella, los Medina, los Gherra, los Tonello, los Richard, los Tavella, los Schramm, los Trucco, los Monasterolo, los Amione, los Maestri. Y otras personas nombradas recurrentemente en la literatura consultada tales como Maria Erbetta, Luis Latanci, Eduardo Smeriglio, Juan Peréz y Balbin.
Entre trampolines, bailes y nutrias
En el libro Marull 75 Aniversario (1987), confeccionado por la Subcomisión de Historia de la localidad, se sugiere que la actividad turística del lugar comenzó entre los años 1918 y 1920 con un quincho y despacho de bebidas. Entre los años 1933 y 1934, se afianzó la actividad turística en paralelo con la instalación de criaderos de nutrias. El negocio de la nutria se centraba en la venta de cueros, ya que su carne no tenía valor comercial y por lo general era desechada. Con el declive de la producción peletera, el turismo se ubicó como el principal motor económico local cuando, merced al impulso de habitantes locales y de Guido Viotti, intendente municipal de Marull (1964-1973), se desarrolló el Balneario Municipal Playa Grande.

Fig 1. Copia de antiguo plano de Playa Grande proporcionado por Alberto Trucco, poblador del lugar que hoy vive en sus cercanías.

Figura 2. Plano Playa Grande (aprox. 1964). Fuente: Municipalidad de Marull.
De manera recurrente la vida social del lugar aparece como el recuerdo predominante. En esta, participaban personas de diversas localidades, campos cercanos y turistas de grandes centros urbanos como Córdoba y Buenos Aires. Se hace especial mención a los bailes en lo de Juan Pérez, quien “llegó en 1925 con su mujer, Josefa de Pineda y permaneció exactamente 50 años en Playa Grande, trasladando su local de acuerdo a los avances y retrocesos de la mar” (Carena, s.f., p. 30) (Figura 3). También se rescatan los carnavales, el camping, la capilla Nuestra Señora de la Merced (Figura 4) y la procesión del 24 de septiembre (Figura 5), que conectaba Marull con Playa Grande y reforzaba un sentido de comunidad.

Figura 3. Bailes en lo de la familia Perez (sin fecha). Fuente: Página de Facebook Thio Badaraco (https://www.facebook.com/marull.cordoba)

Figura 4. La capilla levantada en honor a Nuestra Señora de la Merced (sin fecha). El terreno y la imagen de la virgen fueron donados por María Erbetta. Fue inaugurada el 2 de diciembre de 1945. Fuente: Historias de Playa Grande (Carena, s.f.) y Página de Facebook Thio Badaraco (https://www.facebook.com/marull.cordoba)

Figura 5. Procesión del 24 de Septiembre (aprox. década de 1940). Fuente: Página de Facebook Thio Badaraco (https://www.facebook.com/marull.cordoba)
En aquel lugar podíamos encontrar hoteles, como la Hostería Patoruzú, el Hotel Recreo Bella Vista, el Hospedaje Castagna y Copello y el Hotel Playa Grande, perteneciente a la familia Monasterolo. Según este último propietario describe, su hotel, que fue inaugurado en 1937, contaba con 20 habitaciones y un patio rodeado de galerías destinado a los bailes (Carena, s.f., p. 53). Se mencionan, incluso, despensas, una vinería, una panadería y una peluquería. En cuanto a la educación, hasta 1942, fecha en que se creó la escuela, “los chicos de Playa Grande (…) asistían a las clases particulares de la Srta. Elvira Amione, que no era docente, pero enseñaba lo que los niños necesitaban saber: leer, escribir y calcular” (Carena, s.f., p. 65). El edificio físico para la misma fue habilitado recién en 1980 y hasta ese entonces las clases se dictaban en casas de distintas personas.
La pileta, sus trampolines (Figura 3) y la confitería fueron mencionados una y otra vez en entrevistas y fotos como uno de los centros de socialización más fuertes, en el que muchos aprendieron a nadar y pasaban sus fines de semana. Esta obra, gestionada por Guido Viotti y financiada con fondos del gobierno nacional y provincial durante la presidencia de Arturo Umberto Illia (1963-1966), fue inaugurada en 1968. Viotti, enamorado del lugar, describe a Playa Grande en sus comunicaciones con el Presidente de la Nación como un “paraje original” y de “singular belleza” (Municipalidad de Marull, 1964).

Figura 6. Pileta de Natacion (décadas del 1960-1970). Fuente: Página de Facebook Thio Badaraco (https://www.facebook.com/marull.cordoba)
La Mar” como agente: paisaje, emoción y memoria
En ese entramado de vidas también encontramos historias de crímenes que marcaron de manera sorpresiva a sus habitantes y que aún circulan en la memoria oral. Los relatos cuentan los casos de Encarnación Balbín, Mafalda Allende, “Pancho” Córdoba y el asesinato de Latanci. Estos eventos llevaron a Playa Grande a figurar en las noticias a nivel provincial y local.
Los testimonios coinciden en que el despoblamiento ocurrió en dos etapas: primero, cuando la economía de la nutria dejó de ser rentable, hacia la década de 1940 en relación a la Segunda Guerra Mundial. Después, cuando el avance del agua, lento pero inexorable, fue cubriéndolo todo a partir de 1970. No fue un evento brusco, sino un proceso de años que implicó observar cómo la capilla, la pileta, los hoteles, la confitería y las casas quedaban bajo el agua (Figura 8).

Figura 7. Comida en lo de Maestri, quien tenía un bar con comedor y pista de baile (sin fecha). Fuente: Página de Facebook Thio Badaraco (https://www.facebook.com/marull.cordoba)

Figura 8. Capilla Nuestra Señora de la Merced destruida por la inundación (2010). Fuente: Página de Facebook Thio Badaraco (https://www.facebook.com/marull.cordoba)
En la bibliografía local también se recuperan la dimensión emocional y poética: la idea de que la laguna tenía agencia, humor o voluntad. “La Mar” podía estar calma o ponerse brava, podía ofrecer bienestar o arrebatarlo, y en esas voces aparece, una y otra vez, la mezcla de nostalgia, pérdida y fascinación que representa la relación de los habitantes con el paisaje.
La etnografía virtual me llevó a recorrer Facebook, especialmente los álbumes de “Thio Badaraco” como se conoce en Marull a Adrián Kosta, quien hace años resguarda cientos de fotos y comentarios donde las personas reconstruyen sus vivencias y sus vínculos afectivos a partir de las imágenes del camping, la pileta, la confitería, las procesiones y los bailes. Revisando esos archivos, percibí a la nostalgia como hilo común: “qué pena da ver esto”, “me da tristeza ver esas fotos actuales”, “allí aprendí a nadar”, “mis viejos siguen siendo amigos de familias que conocieron allí”. Las inundaciones aparecen como una fuerza que “arrasó con todo” y obligó a “dejar el pasado bajo el agua”, pero también brota el deseo de reconstrucción, ese deseo imparable de “que vuelva algún día a ser lo que fue”. Las fotografías funcionan como archivo digital en donde la gente vuelve a encontrarse con ellos mismos, con sus seres queridos y con los momentos que los atravesaron.
Una instancia de observación participante reflejó lo expresado hasta ahora: en una visita junto a mi padre, que disfrutó de ese lugar en su infancia, recorrimos las ruinas intentando reconocer lo que una vez fuera un pueblo. Pudimos identificar los restos de la pileta de natación, de la cual hoy sobreviven parte del piso de color celeste (Figura 9) y grandes piedras bolas (Figura 10) que en el pasado conformaban las paredes. Ver su emoción al sacarse fotos en el mismo lugar en el que aprendió a nadar fue un recordatorio de cómo los lugares sobreviven en los cuerpos. También localizamos posibles viviendas y calles hoy cubiertas por maleza. Al llegar a Playa Grande uno no se imagina lo que hubo allí, nada indica que existió un asentamiento humano cargado de historias sino que es el paisaje quien guarda la memoria en sus restos y su gente quien la revive en lo escrito, en lo dicho y en lo recordado.

Figura 9. Parte del fondo de la pileta de natación del Balneario Playa Grande en el que todavía se conserva el color celeste (2025).

Figura 10. Restos de lo que fuera la pileta de natación del Balneario Municipal Playa Grande (2025)
Más allá del agua: continuidad de la memoria colectiva
Considero que el resultado de este trabajo no es un mero inventario de recuerdos, sino también un acto de preservación de una historia multivocal que sigue allí, latiendo a pesar del golpe del agua, en cada reminiscencia de los bailes de fin de semana, en cada brazada en la pileta, en cada fotografía analógica, en cada comentario de Facebook, en cada poema escrito sobre la laguna.
Este recorrido, como tantos otros acompañados por Natura Argentina, demuestra que los territorios se componen también de historias y de memorias compartidas. Preservarlas es un modo esencial de proteger su valor cultural y de permitir que aquello que “la Mar se llevó” pueda, de algún modo, seguir existiendo.
Me gustaría cerrar con una frase que Zuny Carena deja en su libro Historias de Playa Grande: “Que la laguna con sus avances haya borrado todo un pueblo, no significa que el recuerdo de lo que hubo (…) no permanezca en las mentes de todos los que lo disfrutaron, trabajaron, lloraron y rieron en él”.
●
Bibliografia
Carena, Z. (s.f.). Historias de Playa Grande.
Guber, R. (2009). Política nacional, institucionalidad estatal y hegemonía en las periodizaciones de la antropología argentina. Cuadernos del IDES, 16.
https://publicaciones.ides.org.ar/sites/default/files/docs/2020/cuadernosdelides-16-2009-guber
Municipalidad de Marull.(s.f.). Historia, Recuperado de https://marull.gob.ar/historia/
Magliano, M. (2018). Reconstruyendo 75 huellas de Diamante. Historia de la escuela “Jonas Salk” de Playa Grande.
Municipalidad de Marull (1964). Nota dirigida al Presidente de la Nación, Dr. Arturo Illia.
Subcomisión de historia (1987) Marull 75 aniversario.